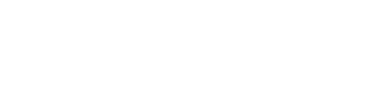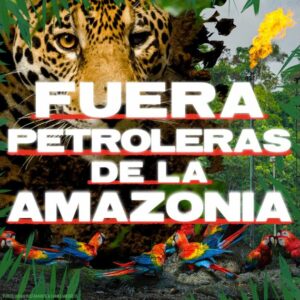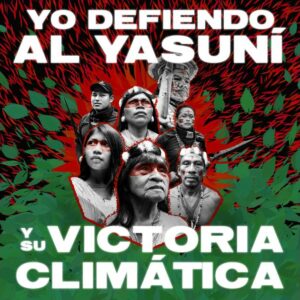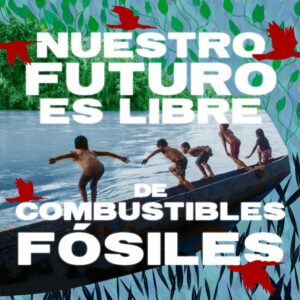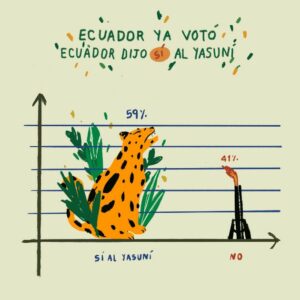La educación propia
fortalece las raíces
de los pueblos indígenas de la Amazonía
Una propuesta para recuperar la cultura, fortalecer la defensa territorial y rescatar la importancia de la espiritualidad de las nacionalidades amazónicas
por: Isabel Alarcón

Canastas, shigras, lanzas y manillas son las principales aliadas de Lorenzo Simbaña al momento de enseñar matemáticas, historia, ciencias naturales y lenguaje. En un aula, ubicada en la comunidad Waorani de Daipade, rodeada por la selva de la Amazonía ecuatoriana, el docente utiliza una variedad de artesanías y elementos tradicionales de esta nacionalidad para enseñar a sus alumnos la importancia de aprender, sin dejar de lado sus raíces.
Todas las paredes de la clase tienen una temática distinta. En “el rincón de las matemáticas” hay una variedad de pedazos de balsa en diversas formas: cuadradas, redondas y rectangulares. También hay vasijas, cartulinas de colores y pepitas recolectadas en la selva. A un costado se encuentra “el rincón de la artesanía”, donde cuelgan plumas, coronas, abanicos y collares. “Todos estos accesorios fueron elaborados por los alumnos de entre 8 y 12 años”, presume orgulloso el docente.
A través de estas artesanías, Lorenzo logra llevar a la práctica conceptos que antes los alumnos tenían que aprender de memoria. Al elaborar una canasta, por ejemplo, practican matemáticas, ya que aprenden a calcular la distancia y el tiempo que les toma obtener la fibra en la selva. También necesitan sumar para saber el número de varas que deben recolectar e incluso aprenden a dividir, ya que tienen que cortar la fibra en pedazos hasta obtener la forma ideal.



(…) una revitalización cultural, que incluye recuperar prácticas que estaban perdidas y, a través de estas, incorporar los conocimientos occidentales
La misma canasta después les sirve para ejercitar el lenguaje. Una vez que está terminada, el profesor les pide que expliquen cómo la hicieron, qué materiales usaron, cuál es la historia de este artículo y para qué sirve. Así, a lo largo de la clase, y sin imposiciones, van apareciendo la geometría, las ciencias naturales y las ciencias sociales, siempre vinculándose a su cultura.
Estas actividades son parte del camino hacia una educación propia que las comunidades de la nacionalidad Waorani de Pastaza están implementando en su territorio desde el año 2019. La dinámica ya no consiste en sentarse detrás de un escritorio durante ocho horas diarias a leer lo que el profesor escribe en el pizarrón, en repetir 100 veces la teoría o en escuchar relatos que no tienen relación alguna con su lengua o sus formas de vida.
“Se va construyendo un tejido curricular nuevo y una metodología activa muy distinta a la que estamos acostumbrados a ver en las primarias y que está dando frutos”, cuenta Patricia Peñaherrera, técnica de Amazon Frontlines y Alianza Ceibo, organizaciones que acompañan a las comunidades amazónicas en este programa de educación propia.
Este tejido apunta a una revitalización cultural, que incluye recuperar prácticas que estaban perdidas y, a través de estas, incorporar los conocimientos occidentales. Es decir, al revés de lo que se acostumbra con la educación hispana, que además está alejada de las formas de aprender de los pueblos amazónicos, que se basan en la escucha, la observación y la acción.
Ahora, el programa ya se aplica en seis comunidades Waorani y se ha extendido al territorio de las nacionalidades A’i Cofán y Siekopaai. Aunque cada una tiene sus particularidades, los esfuerzos de las tres se entrelazan para formar un tejido diverso con un mismo objetivo. A través de la educación propia están recuperando los relatos de los mayores, fortaleciendo la defensa territorial y difundiendo la importancia de su espiritualidad.

Una metodología de educación activa
“La educación es como un árbol grande que, gracias a que está bien enraizado, tiene ramas y florece”, dice Gaba Guiquita, desde la puerta del aula en la que se imparte educación propia en la comunidad Waorani de Kenaweno. Al igual que en la escuela de Daipade, aquí también los niños de 5 a 11 años están fortaleciendo sus raíces.
Al ver a los alumnos en clase, Gaba recuerda cómo fueron los orígenes del programa. En 2019, cuenta, ante el debilitamiento del idioma Wao Tededo y la desconexión de los más pequeños con las prácticas y saberes culturales, empezó un proceso de reflexión que llevó a realizar un diagnóstico para conocer cómo se estaba enseñando y qué se estaba aprendiendo.
Una de las características principales de este diagnóstico fue la participación de todos los sectores de la población: mayores, autoridades, padres de familia, profesores, jóvenes y niños. “Íbamos de comunidad en comunidad hasta que hicimos una gran asamblea donde discutimos y debatimos sobre el programa. Hicimos una votación y ganamos. Así empecé a trabajar con Patricia y Nemo Nenquimo”, relata Gaba, quien fue el dirigente de Educación de la Organización Waorani de Pastaza (OWAP) hasta 2024.
El Proyecto Educativo Comunitario se fue construyendo durante dos años en los que los Waorani probaron el funcionamiento de su propia pedagogía. Querían ver qué pasaba si dejaban que los niños salieran de la clase y aprovecharan los recursos a su alrededor para aprender. Esta experimentación les dio nuevos elementos para profundizar en esta pedagogía y en la inclusión de los saberes propios.
“La educación es como un árbol grande que, gracias a que está bien enraizado, tiene ramas y florece”
– Gaba Guiquita, profesor en la comunidad de Kenaweno



“A los niños les gusta aprender sentados en el piso, trabajando en grupo o con los materiales didácticos. Cuando les ponen con la pizarra, se aburren”
– Vilma Guiquita, profesora voluntaria en Kanaweno
“A los niños les gusta aprender sentados en el piso, trabajando en grupo o con los materiales didácticos. Cuando les ponen con la pizarra, se aburren”, dice Vilma Guiquita, la profesora voluntaria, que enseña educación propia en Kenaweno. Sus clases se imparten en Wao Tededo y se inician con dinámicas y juegos para animar a los niños.
Un día a la semana también invita a algún mayor o ‘Pikenani’ para que les hable de la medicina ancestral, les muestre cómo se enciende el fuego o les enseñe a reconocer a los diferentes animales de la selva.
“Si los ‘Pikes’ mueren, se va con ellos el conocimiento. Por eso, deben aprender de ellos cómo se hacen las lanzas de guerra, de adorno y de cacería, cómo reconocer los diferentes cantos o cómo hacer una hamaca. Eso es educación propia”, resalta Gaba.
En la escuela de Daipade se realiza una dinámica similar. El profesor Lorenzo cuenta que, cada jueves, un padre de familia propone una actividad, como elaborar una lanza o una canasta, y todos los niños llevan sus materiales. Para aprender ciencias naturales, visitan el huerto, siembran plantas y monitorean su crecimiento. Así, llevan a la práctica lo que leen en los libros científicos.
El profesor siempre les cuenta que la educación cuando él era pequeño era muy diferente. “Los profes eran muy estrictos. Una vez me hicieron cargar una banca grande, de esas en las que se sientan tres personas, y tenía que correr alrededor de la cancha, mientras otro compañero iba atrás con un látigo para castigar”, narra.
Randi Enqueri, actual dirigente de educación propia de Owap, coincide en que durante su infancia la educación era más rígida y no tenían contacto con la selva durante las horas de escuela. “Fue muy difícil. Los profes eran de otras ciudades, a veces me jalaban oreja, castigaban, maltrataban. Ahora queremos que se formen bien en la cultura”, cuenta.
Randi estudia pedagogía de la educación y su mayor deseo es que los niños estén libres, conozcan las historias, los cuentos y los cantos para que nunca olviden su lengua.

Educación para defender el territorio
“El que defiende el territorio tendrá árboles buenos y vivirá para siempre como nuestros abuelos. Algunos jóvenes piensan migrar o talar árboles, pero en educación propia se habla de otra cosa: al que es defensor de la selva, ningún gobierno vendrá a quitarle el territorio”, dice Gaba sobre otro de los enfoques del proyecto: el vínculo entre el aprendizaje y la protección de la selva.
En la Amazonía norte, la nacionalidad A’i Cofán tiene claro este concepto. A través de la educación propia, no solo están recuperando los saberes ancestrales y las prácticas culturales, sino que también están entrenando a los niños para que aprendan sobre la importancia de defender su hogar.
En la comunidad de Sinangoe, donde se está implementando el programa piloto de educación propia de esta nacionalidad, han formado el semillero de guardias o ‘Chipiri Kuirasundekhu’. 43 niños, entre los siete y 13 años de edad, son parte de este grupo, que buscan ser los futuros defensores de la Amazonía.
“Los niños nos dijeron que quieren ser guardias como los adultos. Tuvimos una asamblea con padres de familia, les explicamos la idea y estuvieron contentos porque hay niños que no conocen la medicina o los lugares sagrados o la historia y queremos que nuestros hijos aprendan”, cuenta Alexandra Narváez, la primera mujer que fue parte de la guardia indígena de Sinangoe. Este grupo es reconocido por su lucha contra la minería. En 2018 lograron que se reviertan las concesiones mineras que estaban operando cerca al río Aguarico.
En la Amazonía norte, la nacionalidad A’i Cofán tiene claro este concepto. A través de la educación propia, no solo están recuperando los saberes ancestrales y las prácticas culturales, sino que también están entrenando a los niños para que aprendan sobre la importancia de defender su hogar



“Quiero aprender a andar lejos conociendo como ellos”, confiesa emocionado Jorge Luis Chimbiligua Quenama, de 14 años. Junto con sus hermanos, de 6 y 12 años de edad, Jorge Luis asistió al segundo encuentro del semillero de guardias, que se desarrolló en marzo del 2025. La jornada se inició en el coliseo de la comunidad de Sinangoe donde niñas y niños, vestidos con su vestimenta tradicional azul y negro, se formaron para escuchar atentos a la guardia adulta.
“Respeto, puntualidad y solidaridad”, repetía Alexandra con la intención de que nunca olvidaran estos valores. Después de presentarse, niños y adultos emprendieron su aventura, primero en canoa durante unos 20 minutos, y después atravesaron pendientes y caminos cubiertos de lodo, hasta llegar al anhelado Segueyo. Los mismos niños fueron los que propusieron ir hasta este sitio, cuenta Alexandra. En el encuentro previo, los abuelos les habían contado que en el Segueyo habitan los seres invisibles, que cuidan el territorio.
Bajo la lluvia, armaron sus carpas en medio de la selva e iniciaron la experiencia para conocer de cerca lo que significa ser un guardián del territorio. “Algunos tienen cansancio o dolor de barriga, pero no se rindan. Queremos aprender poco a poco. Les animo a que sigan adelante”, decía Jordan Andy, de 12 años, frente a la fogata.
En ese momento, empezaron los relatos de los abuelos en Ainge, la lengua Ai Cofán. Las historias de cómo era la selva en el pasado hacían que los niños se olvidaran del frío y se concentraran en escuchar a los mayores. Alexandra también les recordaba las razones por las cuáles luchar: “el territorio donde está Lago Agrio antes era nuestra ciudad. Llegó la petrolera y mataron a nuestros abuelos. Nos invadieron y nos sacaron de nuestro territorio. Nos estamos formando para que no nos quiten el espacio que nos queda”.


“De esto se trata la educación propia. Mediante vivencias reales, no solo en talleres, estamos enseñándoles la medicina, las historias y a recuperar prácticas como elaborar las shigras, las atarrayas para pescar, las canoas y las escobas de paja”
– Alexandra Narváez, guardia indígena de Sinangoe.
Al siguiente día, continúo el aprendizaje. Los niños se dividieron en grupos y exploraron la selva en busca de plantas medicinales. Algunos reconocían fácilmente para qué servía cada especie, mientras que otros nunca habían visto esas hojas. Con la ayuda de los mayores, lograron identificar la utilidad de cada planta: unas para el dolor de estómago, otras para la gripe y algunas incluso para los granos de la boca.
“De esto se trata la educación propia. Mediante vivencias reales, no solo en talleres, estamos enseñándoles la medicina, las historias y a recuperar prácticas como elaborar las shigras, las atarrayas para pescar, las canoas y las escobas de paja”, dice Alexandra. El entrenamiento físico para defender el territorio justamente se teje con estas otras prácticas manuales que, desde este año, ya son parte de los contenidos que reciben todos los estudiantes de primaria en Sinangoe.
A pesar de los resultados positivos que han evidenciado con la aplicación del programa, aún tienen un obstáculo que limita su aprendizaje. En 2019, la escuela de Sinangoe se derrumbó por la erosión regresiva del río y hasta el momento el Ministerio no ha atendido este problema. La comunidad ha adaptado otro espacio provisional, pero no es el ambiente indicado para que los niños puedan aprender.

La espiritualidad y la cultura en el aula
En el territorio Siekopaai, la educación propia tiene un vínculo estrecho con su espiritualidad. En esta nacionalidad, asentada en la provincia de Sucumbíos, en el norte de la Amazonía ecuatoriana, se aplican programas pilotos en las comunidades de Remolino y San Pablo.
Al igual que en las otras dos nacionalidades, el proceso se inició con un diagnóstico. “Nosotros creíamos que estábamos bien sabiendo toda la cultura, gastronomía, pero no era así. Todo estaba desvinculado”, cuenta Wilfrido Lucitande, uno de los profesores voluntarios, que se está capacitando en educación propia.
A diferencia de la experiencia Waorani y Ai Cofán, no experimentaron a través de la práctica, sino desde la reflexión acerca de cómo era el Siekopaai, qué pensaba, en que creía, cómo vivían y, sobre todo, cómo eran sus mundos espirituales. A través de ese ejercicio, que duró más de un año, se escribió una propuesta de educación propia con elementos culturales y con la influencia de este mundo espiritual.
Wilfrido acude todas las semanas a la escuela donde se imparte esta pedagogía en la comunidad San Pablo, a las orillas del río Aguarico. Allí, ayuda a la profesora Elina con las dinámicas que se realizan con los niños de 3 a 5 años. Al ingresar al aula, una especie de túnel construido con aros de colores, que imita la forma de una serpiente, resalta en medio de la clase. Los niños se escabullen entre los aros y atraviesan el aula hasta llegar al rincón del agua. Meten sus manos en una tina y juegan hasta que la profesora les pide que salgan a recoger hojas. Regresan con palos, piedras, flores y hojas de plátano y de boya.
Wilfrido les explica en su lengua, Paikoka, que la siguiente actividad es formar serpientes con las plantas que recogieron. “Tienen que conocer a estos animales porque más adelante vamos a empezar a hablar de la relación entre serpientes y shamanes. Les estamos preparando para que después sepan de qué hablamos en los cuentos y las historias, y cómo todo se relaciona con nuestra lucha por el territorio”, relata el profesor de 40 años.
Hay mesas con instrumentos musicales y otras con pinceles, pinturas, barro y plastilina. También hay telas suaves y rugosas que imitan la piel de los reptiles. Las actividades de la clase no solo giran alrededor de las serpientes, sino en general del agua. Wilmer Piaguaje, dirigente de Educación de la nacionalidad Siekopaai, cuenta que este es justamente un ejemplo de cómo la espiritualidad está presente en todas las jornadas. “Partimos desde la cosmovisión Siekopaai que menciona que hay nueve mundos”, explica, y el agua es uno de estos. Por eso, cada mes se profundiza en un mundo diferente.
“En la educación occidental enseñan que el agua es H2O, tiene peces y oxígeno, y ahí termina. Pero desde nuestro conocimiento es importante saber que hay seres espirituales que viven ahí”, agrega Wilmer.
“En la educación occidental enseñan que el agua es H2O, tiene peces y oxígeno, y ahí termina. Pero desde nuestro conocimiento es importante saber que hay seres espirituales que viven ahí”
– Wilmer Piaguaje, dirigente de Educación de la nacionalidad Siekopaai



“La gastronomía tiende a fortalecer la cultura. No queremos que se pierda la comida que nuestros ancestros hacían y la idea es que podamos mantener estas recetas”
– Elkin Piyaguaje, técnico en educación propia Siekopaai
La gastronomía es otro elemento que está presente en sus clases. Todos los miércoles, los niños entre 4 y 12 años de edad se reúnen en la Maloca, un espacio comunal, que tiene la forma de una casa tradicional de la nacionalidad, con el techo construido con hojas de palma.
Allí, los mayores, les cuentan el origen de sus recetas. En una de estas reuniones, la abuela Maruja Payaguaje les explicó la historia detrás del Unkuisi, un fruto que se cosecha en su territorio. Los niños escuchaban atentos el relato. Después, sacaban la cáscara del unkuisi, lo golpeaban para remover las semillas, lo cernían y finalmente lo ponían en baldes. Otro grupo pelaba la chonta y, los más expertos, se dedicaban a preparar el pescado.
“Es mi día favorito”, decía Analia Payaguaje, de ocho años de edad, mientras manipulaba el cuchillo con la experticia de una profesional. Mientras los alimentos se cocinaban, Elkin Piyahuaje, técnico en educación propia Siekopaai en Alianza Ceibo, les tomaba la lección de lo aprendido.
“La gastronomía tiende a fortalecer la cultura. No queremos que se pierda la comida que nuestros ancestros hacían y la idea es que podamos mantener estas recetas”, dice Elkin, de 24 años. Al final de la actividad, todos se sentaron alrededor de hojas de plátano y compartieron sus preparaciones.
Elkin cuenta que uno de los planes de la nacionalidad es recopilar estos relatos que hay en torno a los alimentos en alguna memoria física para que los profesores puedan trabajar de forma continua con estos materiales.
Aunque cada nacionalidad ha marcado sus propios caminos y objetivos, todas están de acuerdo en el deseo de seguir expandiendo esta educación en sus territorios. El siguiente paso es presentar los tres procesos al Ministerio de Educación para su aprobación oficial. Mientras tanto, en cada comunidad, como dijo Gaba, ya están viendo cosechando los frutos que se obtienen al tener raíces más fuertes.
Créditos:
Texto: Isabel Alarcón / Edición: Luisana Aguilar, Allison Keeley
Fotos: Daris Payaguaje, Mateo Barriga, Michelle Gachet
Morella Mendua, Nicolás Kingman y Nixon Andy
Ilustraciones y diseño: Mónica Aranda