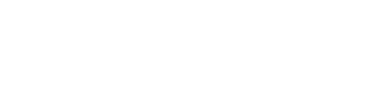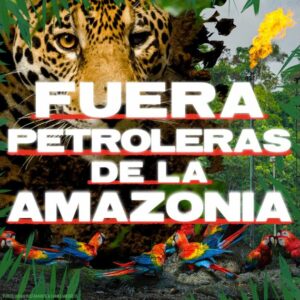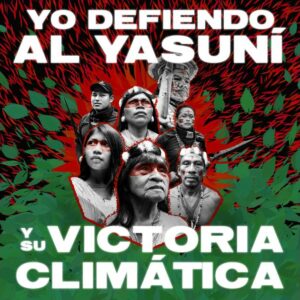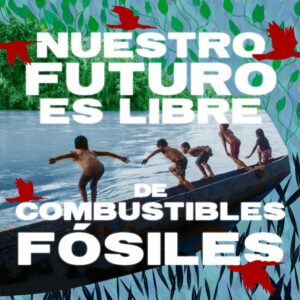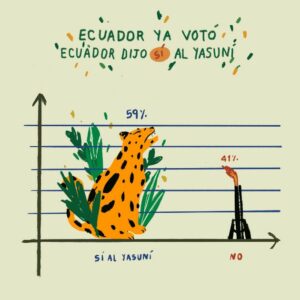Imagina que llegan personas a tu comunidad, dicen que son del gobierno, inician una reunión de la que no te avisaron antes, hablan de un proyecto que traerá beneficios a tu familia y a tu comunidad, te piden que te registres con tu nombre y firmes una hoja para informar que estuviste allí y escuchaste lo que te dijeron. No importa si no fue en tu idioma, lo importante es que tu firma está para validar que el acto se realizó. Te toman fotos y graban la reunión. Luego viene el silencio. Te has olvidado del evento y, de repente, te enteras de que el territorio de tu nacionalidad en la selva, tu hogar, ha sido concesionado por el Estado. Pronto habrá una empresa petrolera ahí. Y dicen que tú les diste tu consentimiento.

La experiencia anterior se ha descrito en numerosas ocasiones en testimonios de siete naciones indígenas de la Amazonia ecuatoriana. Los testimonios de cada comunidad son sorprendentemente similares y dibujan el cuadro de una estrategia sistemática del gobierno ecuatoriano para abrir el camino a proyectos extractivos lucrativos, como el petróleo y la minería, dentro de territorios ancestrales sin la debida consulta y el consentimiento de quienes los habitan: las comunidades indígenas del suroriente de la Amazonía ecuatoriana. Se trata de una violación de sus derechos.
Nuestro equipo ha rastreado esta estrategia específica desde 2011 cuando el Gobierno avanzó, sin consulta previa, en la modificación de un catastro petrolero, y delimitó 21 bloques petroleros nuevos en la Amazonía Centro Sur, donde viven siete nacionalidades indígenas.
Los líderes indígenas empezaron inmediatamente a luchar en contra. En junio de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su sentencia a favor del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku —en la que se estableció que el Estado Ecuatoriano violó sus derechos al autorizar actividades de exploración petrolera en su territorio sin realizar una consulta previa, libre e informada. Además concluyó que estas acciones infringieron sus derechos a la propiedad colectiva, la identidad cultural y a la vida e integridad personal.
Se celebró esta sentencia como un paso adelante para los derechos indígenas. Proporcionó a quienes luchan contra los bloques petrolíferos del suroriente herramientas para detener la próxima ronda de explotación prevista y proteger su derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), un derecho fundamental reconocido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Constitución ecuatoriana.
Pero solo un mes después de la sentencia internacional, el gobierno de Ecuador emitió el Decreto Ejecutivo 1247.
El decreto supuso un gran paso atrás en la lucha de los indígenas por su derecho a proteger su territorio. Estableció arbitrariamente normas para la consulta previa en el sector de los hidrocarburos, que abarca la extracción de petróleo. También eludió el procedimiento constitucional de obtener el consentimiento de la población antes de establecer dichas normas. Y lo que es más flagrante, dado el momento en que se dictó, no cumplía las normas de consulta previa que acababan de establecerse en el caso Sarayaku de la Corte Interamericana. Además, se emitió cuando ya se había tomado la decisión de licitar los bloques petroleros en Quito, sin el consentimiento de los verdaderos dueños del territorio.
En otras palabras, el Decreto 1247 fue una muestra de poder y un intento para convertir el proceso de consulta en un trámite de mera socialización.

La implementación de un decreto peligroso
En agosto del mismo año, el proceso de consulta que reglamentó el decreto, empezó. Se abrió un único trámite administrativo que se aplicó a todas las nacionalidades mediante procedimientos de consulta exprés que duraron apenas dos meses; y para noviembre de 2012, el Gobierno ya anunciaba la licitación de 13 bloques bajo el nombre de “XI Ronda Petrolera o Ronda Petrolera Suroriente” de los 21 definidos en el año anterior, nuevamente, sin el consentimiento de las nacionalidades indígenas.
Durante los siguientes seis años, el Gobierno asignó varios bloques petroleros, pero no pudieron iniciar ningún proceso de exploración o extracción en ellos debido a la resistencia indígena. En 2018, el entonces presidente Lenín Moreno anunció la reapertura de la Ronda Petrolera para generar un nuevo interés de los inversores.
La decisión motivó a las comunidades Waorani de Pastaza, en conjunto con sus autoridades tradicionales (Pikenani) y OWAP (Organización Waorani de Pastaza) a presentar, en 2019, una demanda contra el Estado. Acusaron el estado de actuar de mala fe, engaño y violación del derecho a la consulta previa, libre e informada ante la futura operación petrolera del bloque 22 que afectaba sus territorios ancestrales.
En el caso de Waorani de Pastaza (caso 1296-19JP), la justicia falló a su favor determinando que no habían sido consultados en 2012. Decidieron que el Estado ecuatoriano no podrá realizar ninguna actividad de licitación, exploración o explotación de hidrocarburos en las 180.000 hectáreas que conforman el bloque 22.
Este año, confirmamos la sospecha de que la lucha no terminó con esa sentencia de 2019, cuando, basándose en esas mismas consultas falsas de 2012, el Presidente Daniel Noboa ha anunciado su intención de reactivar el proceso de licitación.¿Por qué el Gobierno aprovecharía esta oportunidad para establecer una licitación basada en afirmaciones de consentimiento desacreditadas? La razón es clara: la Corte Constitucional de Ecuador no actúa.
Cuando las comunidades Waorani de Pastaza ganaron, y se dictó sentencia en el Bloque 22, la sentencia se limitó a ese bloque. La Corte Constitucional retomó el caso en 2020, con el fin de sentar jurisprudencia que defina, aún más, los derechos de todos los Pueblos Indígenas de Ecuador. Podrían sentar un precedente jurídico claro y declarar que los únicos actores que pueden decidir qué pasa en los territorios ancestrales son los Pueblos y Nacionalidades Indígenas. Pero después de cinco años, no se han pronunciado sobre el caso. El gobierno aprovecha ahora la inacción de la Corte como una oportunidad.
Por ello, las naciones indígenas que se enfrentan ahora a la inminente invasión de las empresas petroleras exigen que la Corte Constitucional aborde por fin el caso que tiene sobre la mesa. Piden que se realice en su territorio una audiencia que garantice el diálogo intercultural y en la que se escuchen las voces de las siete naciones, pues a todas se les han violado sus derechos a través de “consultas” engañosas y de mala fe que irrespetaron sus estructuras organizativas.
Tal audiencia no está garantizada, pero incluso sin ella, las voces de estas naciones indígenas pueden ser escuchadas; las siete naciones indígenas presentaron escritos amicus curiae al Tribunal Constitucional para su consideración en el caso Resistencia Waorani 2019 (1296-19JP).
Hablan por sí solos.
Recientemente, Amazon Frontlines realizó una lectura cuidadosa de los escritos y analizó los testimonios. Encontramos un claro patrón de engaño, manipulación y violación de los derechos fundamentales.

Patrón de manipulación
Los escritos de solidaridad –amicus curiae– fueron entregados por:
- Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE)
- La Nación Sapara de Ecuador (NASE)
- la Nacionalidad Shiwiar del Ecuador (NASHIE)
- la Federación de la Nacionalidad Shuar de Pastaza (FENASH-P)
- el Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku
- la Nacionalidad Kichwa de Pastaza (Pakkiru)
- la Nacionalidad Andwa del Ecuador (NAPE)
Estos escritos evidencian la existencia de un patrón común en las supuestas consultas previas llevadas a cabo en el marco de la XI Ronda Petrolera o Ronda Petrolera Suroriente Ecuador y en las que el gobierno ecuatoriano aplicó sistemáticamente tácticas de engaño y manipulación para simular procesos participativos, en las que se incluyen:
- Socializaciones sesgadas presentando la explotación petrolera como un hecho consumado que no tiene posibilidad de ser rechazado, reduciendo el proceso a una mera formalidad administrativa.
El ejemplo más flagrante: Se publicó y difundió un mapa que mostraba bloques petrolíferos ya trazados sobre territorios enteros de naciones indígenas, antes de sus «consultas».
- Audiencias públicas fuera de los territorios afectados, impidiendo la participación efectiva de las comunidades indígenas quienes únicamente pueden salir de sus territorios por vía fluvial, caminando por trocha o por vía aérea —lo que implica altos costos económicos—.Las audiencias se realizaron en parroquias o cabeceras cantonales que se encontraban a largas distancias de las comunidades.
En el caso de Sapara, la Secretaría de Hidrocarburos de Ecuador (SHE) instaló solo una “oficina de consulta”, donde las comunidades tenían que acudir para recibir información sobre el proyecto petrolero. Esa oficina se encontraba en la comunidad de Masaramu, que está a media hora de las comunidades de Ripanu, Jandiaycu, Tsitsanu y a hora y media de Nima Muricha, navegando por el río Conambo. La participación de la comunidad dependía de la disponibilidad de canoas y del combustible necesario para el viaje.
- Negociaciones con organizaciones y actores no representativos por desinterés, y/o conveniencia del Estado quien pasó por alto las estructuras organizativas indígenas tradicionales, ocasionando que se ignoraran las decisiones de las asambleas legítimas de cada nacionalidad.
En el caso de la nación Shiwiar, los acuerdos de inversión fueron firmados por representantes, pero ninguno en nombre de NASHIE, representante oficial de las comunidades Shiwiar.
- Uso de incentivos económicos, cooptación y promesas de inversión social para generar una división interna en las nacionalidades.
El gobierno firmó acuerdos con representantes, incluso ilegítimos, prometiendo millones de dólares en beneficios sociales futuros (a través de proyectos controlados por el Estado) para las comunidades.
- Falsedad en los informes de consulta donde se presentan reportes oficiales que indican que la consulta fue realizada de manera adecuada, cuando hay evidencias de que las comunidades no fueron consultadas en términos reales.
En el informe oficial de SHE a la Asamblea Nacional de Ecuador sobre los bloques petrolíferos en territorio Achuar, afirma haber realizado consultas en consonancia con las propias leyes y normativas de Ecuador, así como con los acuerdos internacionales sobre derechos indígenas.

Los argumentos de los amicus curiae demuestran que el Estado ecuatoriano ha implementado una política extractivista basada en la violación sistemática del derecho al consentimiento libre, previo e informado y a la autodeterminación. La repetición de patrones de engaño, exclusión y manipulación demuestra que no se trata de casos aislados, sino de una estrategia de imposición de actividades extractivas en territorios indígenas.
Ante esta situación las nacionalidades indígenas exigen:
- El reconocimiento y respeto de la autodeterminación de los pueblos y nacionalidades indígenas
- La nulidad de los procesos de consulta fraudulentos y la revisión de las concesiones otorgadas
- Medidas de reparación integral para las comunidades afectadas
- El respeto al derecho al consentimiento previo, libre e informado, lo que implica decidir sobre sus territorios
- Que las decisiones que se tomen en la Corte Constitucional, se hagan escuchando a las nacionalidades en sus territorios y desde su cosmovisión.

Frente a los anuncios actuales de reactivar Ronda Suroriente, las nacionalidades indígenas, aquí mencionadas, están ratificando su posición de rechazar los planes del Gobierno Nacional y exigir respeto al derecho al consentimiento previo, libre e informado.Conscientes de la estrategia de engaño del gobierno, están enviando un mensaje, alto y claro, a quienes, hasta ahora, han optado por no escucharles:
Ya hemos dicho: «No». No, no pueden entrar en nuestros territorios. No, no entrarán en nuestros hogares.
Amazon Frontlines apoya al pueblo Waorani de Pastaza en su caso ante la Corte Constitucional y apoya a las naciones indígenas en su lucha contra la Ronda Sur Oriente.
A continuación compartimos los amicus curiae así como los casos representativos de las naciones indígenas que se unen para luchar y detener los taladros antes de que siquiera pongan un pie en la Amazonía Centro Sur del Ecuador.
Documentos amicus curiae: Nacionalidad Achuar del Ecuador, Nación Sapara de Ecuador, Nacionalidad Shiwiar del Ecuador, Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku, Nacionalidad Kichwa de Pastaza, Federación de Nacionalidad Shuar de Pastaza y Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador

Algunos casos representativos
Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE): en 2012, la Secretaria de Hidrocarburos (SHE) reportaba que no se hicieron procesos de consulta. Las comunidades resistieron y no permitieron que se realizaran posteriormente. Desde 2011 hasta 2015, se emitieron varias resoluciones asamblearias que rechazaban las consultas y el extractivismo. Sin embargo, en el 2015 aplicaron el decreto 1247 en los bloques 74 y 75 violando el derecho al consentimiento.
Nación Sapara de Ecuador (NASE): en el territorio Sapara, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, se generó una división y ruptura del tejido social, pues se creó una organización paralela con la que se suscribieron acuerdos de inversión. La consulta en los bloques 79 y 83 fue falsa, con reuniones realizadas en comunidades que no estaban dentro del área afectada, omitiendo la participación de las principales comunidades.
Nacionalidad Shiwiar del Ecuador (NASHIE): el gobierno impuso la consulta en los bloques 80 y 81, que cubre la totalidad del territorio Shiwiar. En la supuesta consulta solo se socializó con dos comunidades de las catorce existentes, excluyendo la participación de la mayoría de la población y sin garantizar el derecho a la autodeterminación. A pesar de no haber realizado ningún proceso de socialización el bloque 86, hoy el Ministerio de Energía, muestra ese bloque como consultado.
Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku: el caso de Sarayaku fue emblemático en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2012 condenó a Ecuador por violaciones al derecho a la consulta y estableció el estándar del consentimiento. Sin embargo, el Estado continuó imponiendo nuevos bloques petroleros sobre territorios Kichwa sin garantizar el consentimiento previo.
Nacionalidad Kichwa de Pastaza (Pakkiru): el plan de licitación petrolera se socializó en algunas comunidades sin considerar a la totalidad del pueblo Kichwa de Pastaza, desconociendo así el largo proceso de reivindicación de su territorio como Kawsay Sacha (Selva Viviente). Actualmente, en otros bloques se adelantan actividades extractivas mediante el engaño y la cooptación de dirigentes.
Nacionalidad Andwa del Ecuador (NAPE): en los bloques 80 y 81 se llevaron a cabo procesos de socialización y se crearon organizaciones paralelas no legítimas, con las cuales el Estado suscribió acuerdos de inversión. Esta acción generó una profunda ruptura del tejido social, cuyos efectos negativos persisten hasta el día de hoy.